En 2022, Richard Flanagan, escritor nacido en Tasmania hace 64 años, recibió un diagnóstico erróneo de demencia en fase temprana. Le dieron, a lo sumo, 12 meses antes de que la enfermedad avanzara en serio. En esos 12 meses escribió La pregunta 7, su reciente libro de memorias, perseguido por el temor a que su retentiva se diluyera irremediablemente. Cuando terminó, le preguntó a su editora si en el texto se observaban signos de colapso cognitivo, porque si se daba el caso, prefería no publicarlo. A la editora le entró la risa. Tiempo después, el neurólogo confirmó su opinión, con lo que, al parecer, de momento, si la enfermedad ha despertado no se ha enterado nadie.
Sostiene Flanagan que recordar es un acto de creación al mismo tiempo que de testimonio, y que uno sin el otro es como un árbol sin tronco o un libro sin narración. Que el libro que nos ocupa sea inventivo y testimonial, se anuncia desde el título, un homenaje a Chéjov, para quien la función de la literatura no era ofrecer respuestas, sino únicamente hacer las preguntas necesarias.
En el breve relato de Chéjov Tareas de un matemático loco (que publicó con el pseudónimo de Antosha Chejonté), un hilarante personaje plantea ocho absurdas cuestiones; la séptima dice así: “El miércoles 17 de junio de 1881, a las 3 de la madrugada, debió salir el tren de la estación A por la vía férrea, para llegar a la estación B a las 11 de la noche, pero, antes de la misma partida del tren, se recibió la orden de que el tren llegara a la estación B a las 7 de la noche. ¿Quién ama más prolongadamente, el hombre o la mujer?”.
¿Quién ama más?, se cuestiona Flanagan: “¿Usted, yo, un residente de Hiroshima o un prisionero sometido a trabajos forzados?”.
Esa es la pregunta siete, cuya respuesta trata de desvelar el autor en esta obra que amplía lo que puede conseguir un libro de no ficción. Porque no se trata aquí de un ejercicio de rememorar y evocar vivencias, veranos o relaciones familiares y afectivas. Va más allá: pretende llevar a cabo una reflexión moral, política y existencial.
Como en las obras de Sebald, Magris o Tokarczuk, la mezcla de lo íntimo y lo histórico, de experiencias personales y de reflexiones existenciales —especialmente sobre el pasado traumático de la guerra— La pregunta 7 permite ser leída como una novela, como un tratado filosófico o como un ensayo histórico. La pregunta 7 aborda lo grande (la historia) y lo pequeño (el individuo): un escritor que acaba pergeñando una carta de amor a sus padres y a su pequeña isla de Tasmania, invadida por los ingleses como un acto de profanación de lo sagrado en el siglo XIX; un pasado brutal, lleno de violencia y masacre de aborígenes, que continúa afectando a la identidad australiana contemporánea, unas costuras que Flanagan ya trató en Muerte de un guía.
Flanagan articula sus memorias a partir de tres ejes: en primer lugar, el proceso creativo de la novela de H. G. Wells El mundo liberado, en la que el autor británico anunció de manera visionaria, en 1914, la composición de una bomba atómica. En segundo lugar, la lectura que de esa novela llevó a cabo años después Leo Szilard, el físico teórico que desarrolló la idea de la reacción nuclear en cadena en 1933, base de la bomba atómica (y quien alertó al presidente Roosevelt del potencial militar de la energía atómica y la amenaza alemana, y quien se opuso al uso de la bomba contra una población civil); y, en tercer lugar, la vida del propio Richard Flanagan, hijo de Archie Flanagan, prisionero en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en plena construcción del ferrocarril Birmania-Tailandia. “Salvado” gracias a una bomba que precipitó el fin de la contienda, la rendición de Japón y la liberación de los presos de guerra como él. Tan debilitado se hallaba en esas fechas que su supervivencia a otro invierno se antojaba imposible, una historia que ya contó Flanagan en su impresionante novela El camino estrecho al norte profundo (Premio Man Booker 2014).

La historia de amor de Rebecca West y H. G. Wells está narrada con chispa y con la gracia de una buena novela de aventuras, mientras que el relato de la creación de la bomba atómica adquiere un tono reflexivo (en la mejor tradición de la novela de ideas). Ambas —aventuras e ideas— se entremezclan de manera sorprendentemente natural. Sobre West y Wells: en 1912 ella tenía 19 años, él 46. Ella escribió una reseña demoledora contra él y su novela Matrimonio en la revista feminista The Freewoman (“el manierismo del señor Wells resulta desquiciante”); él la invitó a su casa para saber de dónde salía aquella muchacha intrépida. Aquel hombre casado representaba todo lo que ella detestaba, pero Rebecca West aceptó el encuentro. La mujer de Wells la condujo hasta la biblioteca. Bastó media hora de conversación para que West supiera que no había un hombre en toda Inglaterra ni en toda Europa comparable a él. Y Wells, por su parte, descubrió que ella poseía todas las cualidades de las que él carecía. Ante una estantería llena de libros, mientras hablaban de estilo literario, se besaron. Tras el fuego, H. G. Wells hizo lo más sensato: huir —para cometer luego la imprudencia de volver (estuvieron juntos diez años)—. Pero ese beso provocó una reacción en cadena: ese beso es el hilo conductor de La pregunta 7. Sin ese vértigo erótico, el escritor no se habría refugiado en Suiza para escribir ese libro en el que arde el mundo, y sin ese libro Leo Szilard nunca habría concebido una reacción nuclear en cadena, y sin concebir una reacción nuclear en cadena, el piloto Thomas Ferebee no habría accionado la palanca a las 8:15 del 6 de agosto de 1945 a 9.500 metros de altitud sobre Hiroshima, y más de 200.000 personas habrían seguido con vida, y el padre de Flanagan habría muerto.
La pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiar
La pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiar. Richard Flanagan nació en 1961. Creció en zonas remotas de Tasmania. Sus primeros años marcaron su sensibilidad ambiental y su vínculo con la naturaleza. De niño tuvo problemas auditivos que influyeron en su sentido del aislamiento. Luego estudió en la Universidad de Tasmania y obtuvo una beca Rhodes para Worcester College, Oxford.
Flanagan canta lo perdido, pero celebra lo ganado y, por encima de todo, desenreda las costuras de la inconmensurabilidad de la vida a base —claro— de preguntas y de vergüenzas (como la suya, al recordar cómo renunció a cuidar de sus padres moribundos, algo que aún le pesa). La de Flanagan es una mirada reveladora, crítica. La estructura circular propia de las memorias favorece el tono meditativo, repleto de matices y profundidad (“Quienes ven el pasado con mayor claridad siempre son quienes nunca lo vieron”, “Quizás el pasado sea el lugar hacia el que vamos y en el que nunca hemos estado”), que fortalece la urdimbre literaria. “Puede que la poesía”, escribe Flanagan, “no sea capaz de activar nada, pero una novela destruyó Hiroshima y, sin Hiroshima, yo no existo y estas palabras se borran y yo con ellas”.
La pregunta 7 es un canto a las posibilidades de la literatura. Obras como esta demuestran que leer es exponerse y dejarse transformar por lo que se encuentra. Por algo el octavo de los enigmas metafísicos que planteaba el loco matemático de Chéjov era este: “Mi suegra tiene 75 años y mi esposa 42. ¿Qué hora es?”
En 2022, Richard Flanagan, escritor nacido en Tasmania hace 64 años, recibió un diagnóstico erróneo de demencia en fase temprana. Le dieron, a lo sumo, 12 meses antes de que la enfermedad avanzara en serio. En esos 12 meses escribió La pregunta 7, su reciente libro de memorias, perseguido por el temor a que su retentiva se diluyera irremediablemente. Cuando terminó, le preguntó a su editora si en el texto se observaban signos de colapso cognitivo, porque si se daba el caso, prefería no publicarlo. A la editora le entró la risa. Tiempo después, el neurólogo confirmó su opinión, con lo que, al parecer, de momento, si la enfermedad ha despertado no se ha enterado nadie.Sostiene Flanagan que recordar es un acto de creación al mismo tiempo que de testimonio, y que uno sin el otro es como un árbol sin tronco o un libro sin narración. Que el libro que nos ocupa sea inventivo y testimonial, se anuncia desde el título, un homenaje a Chéjov, para quien la función de la literatura no era ofrecer respuestas, sino únicamente hacer las preguntas necesarias.En el breve relato de Chéjov Tareas de un matemático loco (que publicó con el pseudónimo de Antosha Chejonté), un hilarante personaje plantea ocho absurdas cuestiones; la séptima dice así: “El miércoles 17 de junio de 1881, a las 3 de la madrugada, debió salir el tren de la estación A por la vía férrea, para llegar a la estación B a las 11 de la noche, pero, antes de la misma partida del tren, se recibió la orden de que el tren llegara a la estación B a las 7 de la noche. ¿Quién ama más prolongadamente, el hombre o la mujer?”.¿Quién ama más?, se cuestiona Flanagan: “¿Usted, yo, un residente de Hiroshima o un prisionero sometido a trabajos forzados?”.Esa es la pregunta siete, cuya respuesta trata de desvelar el autor en esta obra que amplía lo que puede conseguir un libro de no ficción. Porque no se trata aquí de un ejercicio de rememorar y evocar vivencias, veranos o relaciones familiares y afectivas. Va más allá: pretende llevar a cabo una reflexión moral, política y existencial.Como en las obras de Sebald, Magris o Tokarczuk, la mezcla de lo íntimo y lo histórico, de experiencias personales y de reflexiones existenciales —especialmente sobre el pasado traumático de la guerra— La pregunta 7 permite ser leída como una novela, como un tratado filosófico o como un ensayo histórico. La pregunta 7 aborda lo grande (la historia) y lo pequeño (el individuo): un escritor que acaba pergeñando una carta de amor a sus padres y a su pequeña isla de Tasmania, invadida por los ingleses como un acto de profanación de lo sagrado en el siglo XIX; un pasado brutal, lleno de violencia y masacre de aborígenes, que continúa afectando a la identidad australiana contemporánea, unas costuras que Flanagan ya trató en Muerte de un guía.Flanagan articula sus memorias a partir de tres ejes: en primer lugar, el proceso creativo de la novela de H. G. Wells El mundo liberado, en la que el autor británico anunció de manera visionaria, en 1914, la composición de una bomba atómica. En segundo lugar, la lectura que de esa novela llevó a cabo años después Leo Szilard, el físico teórico que desarrolló la idea de la reacción nuclear en cadena en 1933, base de la bomba atómica (y quien alertó al presidente Roosevelt del potencial militar de la energía atómica y la amenaza alemana, y quien se opuso al uso de la bomba contra una población civil); y, en tercer lugar, la vida del propio Richard Flanagan, hijo de Archie Flanagan, prisionero en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en plena construcción del ferrocarril Birmania-Tailandia. “Salvado” gracias a una bomba que precipitó el fin de la contienda, la rendición de Japón y la liberación de los presos de guerra como él. Tan debilitado se hallaba en esas fechas que su supervivencia a otro invierno se antojaba imposible, una historia que ya contó Flanagan en su impresionante novela El camino estrecho al norte profundo (Premio Man Booker 2014).La historia de amor de Rebecca West y H. G. Wells está narrada con chispa y con la gracia de una buena novela de aventuras, mientras que el relato de la creación de la bomba atómica adquiere un tono reflexivo (en la mejor tradición de la novela de ideas). Ambas —aventuras e ideas— se entremezclan de manera sorprendentemente natural. Sobre West y Wells: en 1912 ella tenía 19 años, él 46. Ella escribió una reseña demoledora contra él y su novela Matrimonio en la revista feminista The Freewoman (“el manierismo del señor Wells resulta desquiciante”); él la invitó a su casa para saber de dónde salía aquella muchacha intrépida. Aquel hombre casado representaba todo lo que ella detestaba, pero Rebecca West aceptó el encuentro. La mujer de Wells la condujo hasta la biblioteca. Bastó media hora de conversación para que West supiera que no había un hombre en toda Inglaterra ni en toda Europa comparable a él. Y Wells, por su parte, descubrió que ella poseía todas las cualidades de las que él carecía. Ante una estantería llena de libros, mientras hablaban de estilo literario, se besaron. Tras el fuego, H. G. Wells hizo lo más sensato: huir —para cometer luego la imprudencia de volver (estuvieron juntos diez años)—. Pero ese beso provocó una reacción en cadena: ese beso es el hilo conductor de La pregunta 7. Sin ese vértigo erótico, el escritor no se habría refugiado en Suiza para escribir ese libro en el que arde el mundo, y sin ese libro Leo Szilard nunca habría concebido una reacción nuclear en cadena, y sin concebir una reacción nuclear en cadena, el piloto Thomas Ferebee no habría accionado la palanca a las 8:15 del 6 de agosto de 1945 a 9.500 metros de altitud sobre Hiroshima, y más de 200.000 personas habrían seguido con vida, y el padre de Flanagan habría muerto.La pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiarLa pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiar. Richard Flanagan nació en 1961. Creció en zonas remotas de Tasmania. Sus primeros años marcaron su sensibilidad ambiental y su vínculo con la naturaleza. De niño tuvo problemas auditivos que influyeron en su sentido del aislamiento. Luego estudió en la Universidad de Tasmania y obtuvo una beca Rhodes para Worcester College, Oxford.Flanagan canta lo perdido, pero celebra lo ganado y, por encima de todo, desenreda las costuras de la inconmensurabilidad de la vida a base —claro— de preguntas y de vergüenzas (como la suya, al recordar cómo renunció a cuidar de sus padres moribundos, algo que aún le pesa). La de Flanagan es una mirada reveladora, crítica. La estructura circular propia de las memorias favorece el tono meditativo, repleto de matices y profundidad (“Quienes ven el pasado con mayor claridad siempre son quienes nunca lo vieron”, “Quizás el pasado sea el lugar hacia el que vamos y en el que nunca hemos estado”), que fortalece la urdimbre literaria. “Puede que la poesía”, escribe Flanagan, “no sea capaz de activar nada, pero una novela destruyó Hiroshima y, sin Hiroshima, yo no existo y estas palabras se borran y yo con ellas”.La pregunta 7 es un canto a las posibilidades de la literatura. Obras como esta demuestran que leer es exponerse y dejarse transformar por lo que se encuentra. Por algo el octavo de los enigmas metafísicos que planteaba el loco matemático de Chéjov era este: “Mi suegra tiene 75 años y mi esposa 42. ¿Qué hora es?” Seguir leyendo
En 2022, Richard Flanagan, escritor nacido en Tasmania hace 64 años, recibió un diagnóstico erróneo de demencia en fase temprana. Le dieron, a lo sumo, 12 meses antes de que la enfermedad avanzara en serio. En esos 12 meses escribió La pregunta 7, su reciente libro de memorias, perseguido por el temor a que su retentiva se diluyera irremediablemente. Cuando terminó, le preguntó a su editora si en el texto se observaban signos de colapso cognitivo, porque si se daba el caso, prefería no publicarlo. A la editora le entró la risa. Tiempo después, el neurólogo confirmó su opinión, con lo que, al parecer, de momento, si la enfermedad ha despertado no se ha enterado nadie.
Sostiene Flanagan que recordar es un acto de creación al mismo tiempo que de testimonio, y que uno sin el otro es como un árbol sin tronco o un libro sin narración. Que el libro que nos ocupa sea inventivo y testimonial, se anuncia desde el título, un homenaje a Chéjov, para quien la función de la literatura no era ofrecer respuestas, sino únicamente hacer las preguntas necesarias.
En el breve relato de Chéjov Tareas de un matemático loco (que publicó con el pseudónimo de Antosha Chejonté), un hilarante personaje plantea ocho absurdas cuestiones; la séptima dice así: “El miércoles 17 de junio de 1881, a las 3 de la madrugada, debió salir el tren de la estación A por la vía férrea, para llegar a la estación B a las 11 de la noche, pero, antes de la misma partida del tren, se recibió la orden de que el tren llegara a la estación B a las 7 de la noche. ¿Quién ama más prolongadamente, el hombre o la mujer?”.
¿Quién ama más?, se cuestiona Flanagan: “¿Usted, yo, un residente de Hiroshima o un prisionero sometido a trabajos forzados?”.
Esa es la pregunta siete, cuya respuesta trata de desvelar el autor en esta obra que amplía lo que puede conseguir un libro de no ficción. Porque no se trata aquí de un ejercicio de rememorar y evocar vivencias, veranos o relaciones familiares y afectivas. Va más allá: pretende llevar a cabo una reflexión moral, política y existencial.
Como en las obras de Sebald, Magris o Tokarczuk, la mezcla de lo íntimo y lo histórico, de experiencias personales y de reflexiones existenciales —especialmente sobre el pasado traumático de la guerra— La pregunta 7 permite ser leída como una novela, como un tratado filosófico o como un ensayo histórico. La pregunta 7 aborda lo grande (la historia) y lo pequeño (el individuo): un escritor que acaba pergeñando una carta de amor a sus padres y a su pequeña isla de Tasmania, invadida por los ingleses como un acto de profanación de lo sagrado en el siglo XIX; un pasado brutal, lleno de violencia y masacre de aborígenes, que continúa afectando a la identidad australiana contemporánea, unas costuras que Flanagan ya trató en Muerte de un guía.
Flanagan articula sus memorias a partir de tres ejes: en primer lugar, el proceso creativo de la novela de H. G. Wells El mundo liberado, en la que el autor británico anunció de manera visionaria, en 1914, la composición de una bomba atómica. En segundo lugar, la lectura que de esa novela llevó a cabo años después Leo Szilard, el físico teórico que desarrolló la idea de la reacción nuclear en cadena en 1933, base de la bomba atómica (y quien alertó al presidente Roosevelt del potencial militar de la energía atómica y la amenaza alemana, y quien se opuso al uso de la bomba contra una población civil); y, en tercer lugar, la vida del propio Richard Flanagan, hijo de Archie Flanagan, prisionero en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en plena construcción del ferrocarril Birmania-Tailandia. “Salvado” gracias a una bomba que precipitó el fin de la contienda, la rendición de Japón y la liberación de los presos de guerra como él. Tan debilitado se hallaba en esas fechas que su supervivencia a otro invierno se antojaba imposible, una historia que ya contó Flanagan en su impresionante novela El camino estrecho al norte profundo (Premio Man Booker 2014).

La historia de amor de Rebecca West y H. G. Wells está narrada con chispa y con la gracia de una buena novela de aventuras, mientras que el relato de la creación de la bomba atómica adquiere un tono reflexivo (en la mejor tradición de la novela de ideas). Ambas —aventuras e ideas— se entremezclan de manera sorprendentemente natural. Sobre West y Wells: en 1912 ella tenía 19 años, él 46. Ella escribió una reseña demoledora contra él y su novela Matrimonio en la revista feminista The Freewoman (“el manierismo del señor Wells resulta desquiciante”); él la invitó a su casa para saber de dónde salía aquella muchacha intrépida. Aquel hombre casado representaba todo lo que ella detestaba, pero Rebecca West aceptó el encuentro. La mujer de Wells la condujo hasta la biblioteca. Bastó media hora de conversación para que West supiera que no había un hombre en toda Inglaterra ni en toda Europa comparable a él. Y Wells, por su parte, descubrió que ella poseía todas las cualidades de las que él carecía. Ante una estantería llena de libros, mientras hablaban de estilo literario, se besaron. Tras el fuego, H. G. Wells hizo lo más sensato: huir —para cometer luego la imprudencia de volver (estuvieron juntos diez años)—. Pero ese beso provocó una reacción en cadena: ese beso es el hilo conductor de La pregunta 7. Sin ese vértigo erótico, el escritor no se habría refugiado en Suiza para escribir ese libro en el que arde el mundo, y sin ese libro Leo Szilard nunca habría concebido una reacción nuclear en cadena, y sin concebir una reacción nuclear en cadena, el piloto Thomas Ferebee no habría accionado la palanca a las 8:15 del 6 de agosto de 1945 a 9.500 metros de altitud sobre Hiroshima, y más de 200.000 personas habrían seguido con vida, y el padre de Flanagan habría muerto.
La pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiar
La pregunta 7 explora la casualidad: cómo un proyecto nacido de la ciencia, la guerra y el miedo pudo impactar tan directamente en su existencia personal y familiar. Richard Flanagan nació en 1961. Creció en zonas remotas de Tasmania. Sus primeros años marcaron su sensibilidad ambiental y su vínculo con la naturaleza. De niño tuvo problemas auditivos que influyeron en su sentido del aislamiento. Luego estudió en la Universidad de Tasmania y obtuvo una beca Rhodes para Worcester College, Oxford.
Flanagan canta lo perdido, pero celebra lo ganado y, por encima de todo, desenreda las costuras de la inconmensurabilidad de la vida a base —claro— de preguntas y de vergüenzas (como la suya, al recordar cómo renunció a cuidar de sus padres moribundos, algo que aún le pesa). La de Flanagan es una mirada reveladora, crítica. La estructura circular propia de las memorias favorece el tono meditativo, repleto de matices y profundidad (“Quienes ven el pasado con mayor claridad siempre son quienes nunca lo vieron”, “Quizás el pasado sea el lugar hacia el que vamos y en el que nunca hemos estado”), que fortalece la urdimbre literaria. “Puede que la poesía”, escribe Flanagan, “no sea capaz de activar nada, pero una novela destruyó Hiroshima y, sin Hiroshima, yo no existo y estas palabras se borran y yo con ellas”.
La pregunta 7 es un canto a las posibilidades de la literatura. Obras como esta demuestran que leer es exponerse y dejarse transformar por lo que se encuentra. Por algo el octavo de los enigmas metafísicos que planteaba el loco matemático de Chéjov era este: “Mi suegra tiene 75 años y mi esposa 42. ¿Qué hora es?”
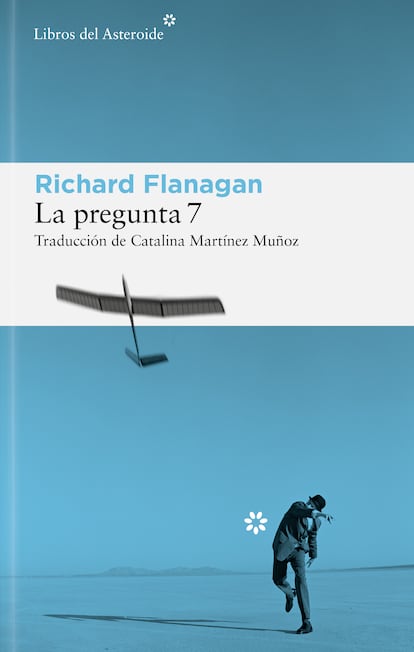
Richard Flanagan
Traducción de Catalina Martínez Muñoz
Libros del Asteroide, 2025
296 páginas. 20,95 euros
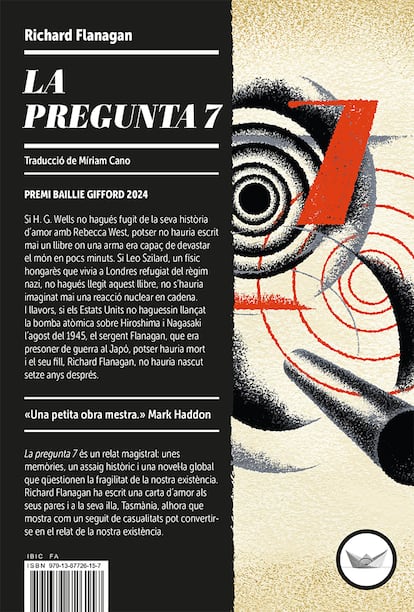
Richard Flanagan
Traducción de Míriam Cano
Edicions del Periscopi, 2025 (en catalán)
296 páginas. 20,95 euros
EL PAÍS










